Ese lugar existe
Ulises Paniagua
(fragmento de novela)
Hoy decidí dejar la guarida durante horas; me atreví a
abandonar mi enclaustramiento. Al recorrer los alrededores para tomar aire,
Lustro me ha hecho compañía. Allí, sobre
la nieve, hemos visto las huellas del tigre, lo que nos ha causado una
profunda impresión.
Después de andar os alrededores, de haber contemplado el
mar, me dio por sentarme sobre una pila de troncos, y comenzar el imperecedero
oficio de recordar. No sé de dónde proviene este ímpetu hacia las imágenes del
pasado, supongo que se trata de una debilidad afectiva que asalta de vez en vez en la búsqueda de una
respuesta de antemano vedada. Este asunto de volver a andar los pasos es extraño,
ayuda incluso a reconocerme y a reconocer lo que convive conmigo cada amanecer
y cada puesta de sol; incluso me revela confinado en esa oscura buhardilla.
Gozo de absoluta conciencia acerca de que este es el mundo, un mundo material y
palpable, y sé que soy sólo un fragmento del mismo. Me acepto, me asimilo como
una disección de tiempo, un retazo del espacio habitado, y ahora estoy aquí, en este sitio, es cierto,
sin posibilidades de marcharme durante un lapso; sin embargo, no puedo evitar
ser memoria. Cómo podría dejar de serlo: recordar es la fuente de los días que
se viven y se vivirán. El tiempo es un río esférico donde no se bracea hacia
ninguna orilla.
Vienen, felices, los recuerdos. Ofelia –al menos aquella
Ofelia- era la luz, era vida sobre el rocío en un campo de flores. Cómo olvidar
a la Ofelia de aquellos años en que decidimos formar una familia y refugiarnos
en un departamento modesto, justo en el centro de la ciudad. Llevábamos una rutina sencilla pero íntima.
Yo trabajaba como agente de seguros en una empresa con cierto prestigio y
cierto futuro, mientras Ofelia pintaba cuadros que procuraba vender en
contadas galerías contemporáneas. Por la
mañana yo engatusaba clientes, abusando de su paranoia a la muerte y las
jugarretas del destino, mientras ella se encerraba con sus presencias hermosas
o malignas en un cuartucho que había acondicionado como estudio. Nos
encontrábamos cada noche, a eso de las ocho, una vez que yo llegaba de la
oficina; y cenábamos juntos mientras compartíamos nuestras pequeñas
desavenencias laborales y angustias pequeñoburguesas, entre sorbos de café con
leche y mordiscos de panecillos. Algunos días hacíamos el amor con el más
delicioso de los arrebatos; otros, en cambio, estábamos tan agotados que
preferíamos ir a la cama a escuchar música, para leer alguna novela barata o
cortarnos las uñas.
¿Amaba a Ofelia? Sería incierto responder a esa pregunta,
aunque estoy seguro que me iniciaba en el rito de hacerlo. Cómo saber qué es el
amor, qué significaba para mí en aquel entonces (el amor muda de perspectiva al
paso del tiempo y al amparo de las circunstancias). Yo era joven e inexperto, y
amaba a Ofelia con la novedad con que se estrena un miocardio después de un
trasplante exitoso; con la felicidad del pez que ha estado ahogándose fuera de
su elemento y que ha sido devuelto al agua. Amaba a Ofelia con frescura, al
vigor de nuestros años, desde luego incluso al incendio del deseo y entre la
atracción de nuestros cuerpos ágiles, esbeltos, ávidos de lo pasional y lo
novedoso. La amaba como se ama a una esposa joven, de manera loca, imprudente,
irracional. Jamás me he arrepentido de ello.
Amar cuando uno recién se casa es ignorar lo que viene,
jugar a una exploración entre dos vidas, apostar a un destino de borrasca o de
días claros; convencerse de poder extender la piel y el afecto a alguien más
que corresponda con la misma sinceridad a nuestro contacto y a nuestro destino.
En esas circunstancias, el amor implica sincronizar vidas y sentimientos,
aunque sea a través de una ilusión. Poco después aprendería mucho más en mi
relación con Ofelia, alcanzaría a conocer ese sentimiento espiritual verdadero
por cotidiano y por ríspido; ese amor lejos de las pueriles fantasías y los
lugares comunes que me había inculcado a través de una estafeta social.
No obstante, en ese entonces bastaba con lo que teníamos
a mano y no exigimos a la vida ni un
gramo más de satisfacción. De Ofelia me acuerdo sacudiendo una vieja foto
familiar, no sé por qué. En la imagen ella era pequeña –tendría cuatro o cinco
años- y jugaba a la pelota con su padre,
un profesor distinguido, justo entre el verdor y la espesura de un patio
cercado por un muro tapiado con madreselvas. Sucede así, uno recuerda
instantes, relampagueos de alguien que vienen a nosotros y conforma una imagen
poética que se graba hondo. A Ofelia la recuerdo sacudiendo esa foto, girando
con gracia la cabeza para mirarme. Luego sonríe. Lleva un paliacate en la
cabeza, se ve preciosa, sus ojos
reflejan la plenitud de un día tranquilo y soleado, sus ojos son la
pureza absoluta. El efecto es doble: por una parte miro a la Ofelia con la que
contraje matrimonio, bella, en plenitud que despide encanto y sensualidad; y
por otra parte me encuentro con la otra Ofelia, la pequeña que me despierta una
gran ternura por su postura inocente, por la afectuosa entrega, en su risa, al
cariño de su padre. Más tarde esa imagen de las dos Ofelias se tornaría una
realidad contundente y desoladora, de un gris alarmante, una verdadera
pesadilla que se sueña en carne viva; pero en ese entonces todo era maravilloso:
el destino deslumbraba por su amplitud y sus inabarcables dimensiones.
Herido por los recuerdos, me puse en pie y me encaminé a
la buhardilla. Lustro correteaba a un par de cuervos que habían aparecido de no
sé dónde, tuve que silbar varias veces para que llegara conmigo. El perro
regresó, un poco receloso por haber sido interrumpido en su juego; sin embargo,
al acariciarle las orejas y hablarle con el profundo cariño que me despierta,
movió la cola y se puso contento. Volvimos.
Habríamos caminado cien o ciento cincuenta metros, cuando
la vi. Llevaba un abrigo púrpura, entallado, que la hacía lucir hermosa. Se
asomaba por la terraza, recargada sobre la baranda, con la mirada perdida en el
horizonte. La sorpresa casi me obliga al descuido, por un momento estuvo a
punto verme. Rápido tomé a Lustro entre mis brazos y me oculté detrás de un
grueso tronco de uno de tantos pinos que flanquean la playa entre la nieve. Me
sentí estúpido al comprender que el afecto nos vuelve vulnerables. Pensar en la
otra vida, en Ofelia, estuvo a punto de arruinarlo todo. Creo que estuve allí
veinte o treinta minutos, acariciando y abrazando a Lustro, dibujando figuras sobre la nieve con una rama
larga y seca, a la espera de que ella se fuera.
Una vez que eché un vistazo, pude comprobar que la
silueta había desaparecido de la terraza. ES incómodo. En ocasiones me canso de
ser un fantasma, una aparición que ronda estos parajes. Regresé a la buhardilla
y me di a la tarea de escribir estas páginas, en el más profundo de los
desasosiegos. Lo pretérito puede ser un pasaje alcantarillado que conviene no
destapar.
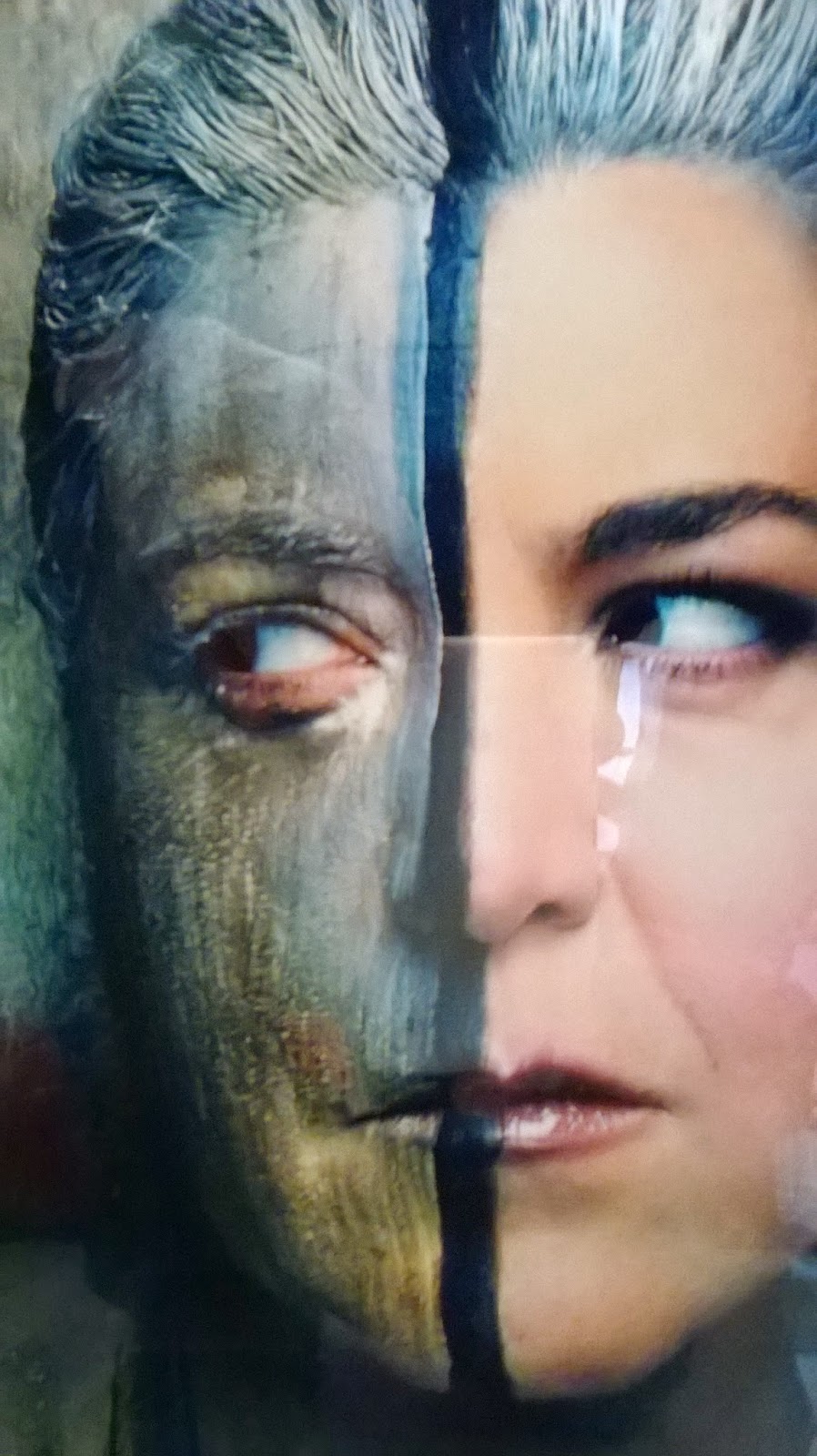
No hay comentarios:
Publicar un comentario